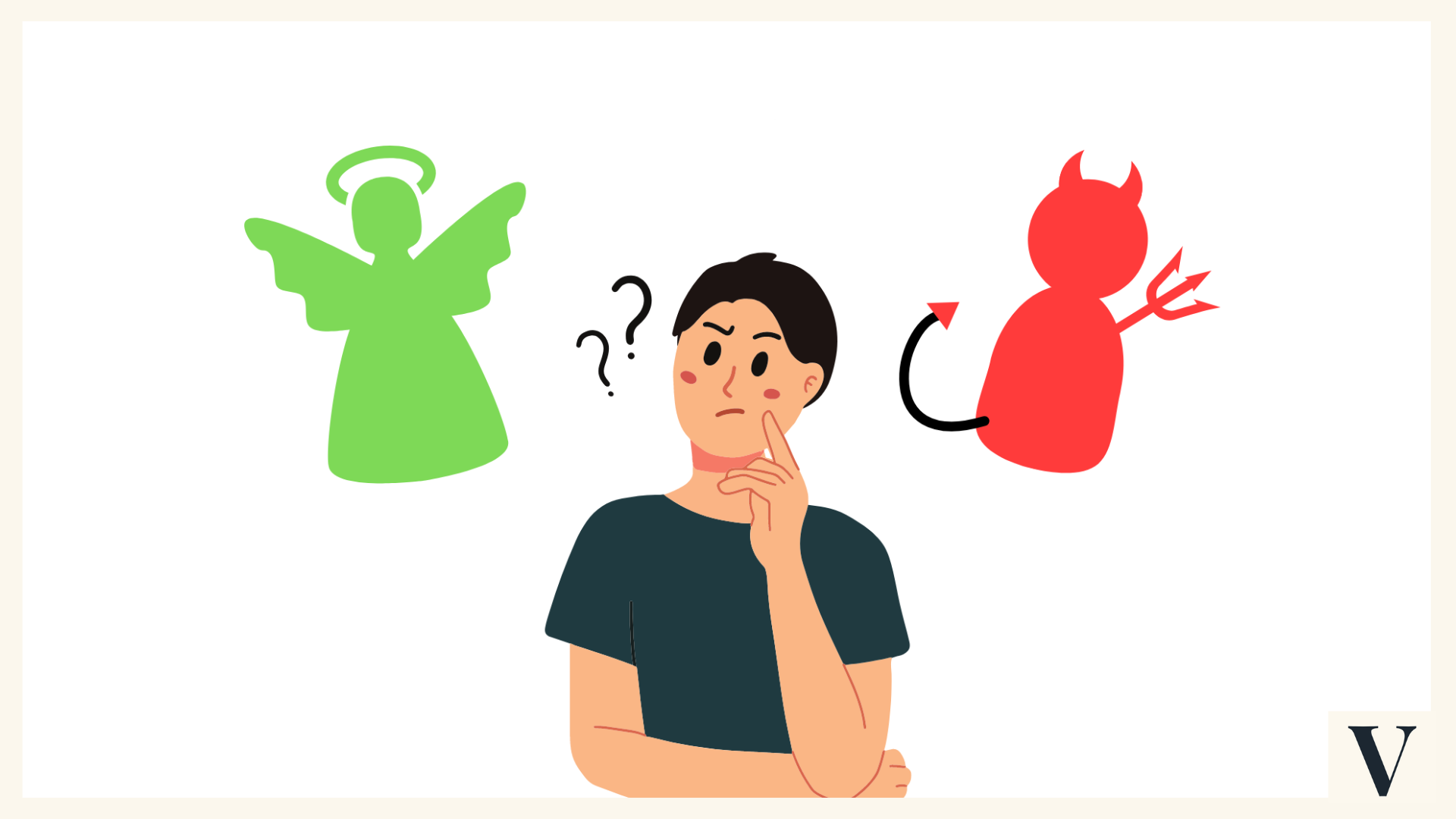¿Por qué se nos hace tan difícil como sociedad decidir qué está bien y qué está mal?
En una sociedad donde parece ser que cada quien tiene su propia razón del por qué algo está bien o mal, es fundamental entender el concepto de la relatividad moral y sus raíces creadas desde la antigua Grecia. En su libro La Ética Nicomaquea Aristóteles define el bien y el mal en relación con la virtud, donde cada una tiene su punto de deficiencia, y de exceso. Tomando el ejemplo de la virtud de la valentía, su punto de deficiencia sería la cobardía, y su punto de exceso sería la temeridad. Cuando uno de estos extremos se refleja en nuestras acciones, hace que no cumplamos nuestro propósito, y es por eso que se considera un acto malo. Esta idea se relaciona con lo que dice San Agustín sobre el mal, al que define como algo que no tiene naturaleza propia, y es el resultado de la ausencia del bien. En otras palabras, se puede explicar como el vacío que queda cuando una persona actúa en contra de su naturaleza.
Esto puede sonar confuso o complicado, pero se vuelve más claro al reconocer lo que es la “ley natural”. Esta es una idea que fue primero estudiada por Platón y luego desarrollada a profundidad por Santo Tomás de Aquino, con el propósito de explicar la moralidad humana sin tener que necesariamente depender del cristianismo y la fe. La ley natural plantea que cada humano es un ser racional, con la capacidad de reconocer entre el bien y el mal. Como parte de nuestra naturaleza, somos capaces de reconocer que hay acciones correctas e incorrectas. Por ejemplo, si queremos golpear a alguien, hay algo en nuestra consciencia que nos dice que lo que estamos por hacer es incorrecto. Esto ocurre sin importar quién seas, donde vivas o en qué creas. Entonces, ¿por qué la gente actúa de manera incorrecta? Santo Tomás de Aquino explicaba que el humano no es solo racional, sino que también es emocional. Es decir que muchas veces tomamos decisiones basadas o influenciadas por nuestras emociones incluso aunque sabemos que es incorrecto. También menciona que la ignorancia o la falta de fuerza de voluntad puede llevarnos a actuar de manera incorrecta.
Con la llegada de la modernidad, se comenzaron a proponer diferentes argumentos opuestos a esta filosofía clásica sobre la moralidad. Uno de los primeros planteamientos fue el de David Hume. Él argumentaba que la moralidad no se basa en la razón, sino en las emociones, o que no sabemos que está bien o mal a través del pensamiento lógico, sino a partir de lo que sentimos. Varias décadas después, Friedrich Nietzsche escribió su libro Más allá del bien y el mal donde se posiciona totalmente en contra de la moral objetiva. El filósofo alemán argumentaba que el bien y el mal era un concepto inventado por el hombre con la intención de tener poder sobre los que se encontraban en la clase baja. En lugar de aceptar la moral tradicional, Nietzsche propone reconstruirla con nuevos valores basados en la fuerza, la creatividad y el poder. Esto fue lo que él llamaba el “superhombre” (Übermensch). Esta teoría fue tan popular que dio origen a la revolución moderna en la que hoy vivimos, donde la verdad y la moralidad se consideran subjetivas, destruyendo el concepto de lo que es la verdad, bien y mal.
La destrucción del sentido de la verdad ha provocado la expansión de lo que hoy conocemos como “relativismo moral”. Esta es la idea de que no existe una verdad objetiva y que cada persona debe buscar su “propia verdad”. Pero sin una brújula moral universal, se vuelve imposible para el humano ponerse de acuerdo sobre qué está bien y que está mal. Con el relativismo moral, la búsqueda de la verdad se ha convertido en algo individualista, donde el bienestar personal se pone por encima del bien común, priorizando el placer, la felicidad propia, y la libertad individual por encima de los valores de la comunidad.
Este cambio se ha reflejado en muchos de los conflictos que enfrenta nuestra sociedad. En la política, mientras cada partido defiende su propia verdad (que muchas veces acaba en el extremismo o radicalismo) se ha estado perdiendo ese valor de comunidad. En temas como el aborto o la ideología de género, se ha tratado de dejar de discutir sobre la objetividad de la naturaleza humana y el bien común para remplazarlos por una perspectiva moral basada en emociones o creencias personales. Incluso hasta parte del sistema educativo ha decidido dejar de enseñar principios objetivos y reemplazarlos por un enfoque en el que todo es relativo. A través de estos conflictos y la división que han causado, hemos aprendido que cuando se trata de moralidad y la búsqueda de la verdad necesitamos dejar a un lado cualquier preferencia cultural, religiosa o ideológica y priorizar el bien común. Debemos dejar de tratar de imponer ideas, y empezar a reconocer que existen verdades universales que nacen de nuestra propia naturaleza humana. Y por último, buscar el bien común por encima de los deseos individuales, guiándonos por principios morales lógicos y razonables. Esto se empieza por educar en la razón, formar el carácter, y recuperar los principios de la verdad en la sociedad.